El punto de partida de El peso del hielo es una historia de niños y alcohol. No se lleven las manos a la cabeza, no hay familias desestructuradas (no mucho, al menos) ni intervienen los servicios sociales. Se trata de la particular cruzada de un profesor a favor del ecologismo, que lleva a sus alumnos a competir por ver quién consigue más vidrio para reciclar a cambio de una bicicleta GAC, el símbolo y sueño de los infantes de una época. Y como en casi cualquier gesta heroica que protagoniza un niño, al fondo están los padres moviendo los hilos: ¿de dónde sino del vino de la comida y las cervezas del fin de semana va a salir ese vidrio? ¿Con qué botellas lidia un niño de primaria?

Dejemos a los niños competir (más o menos limpiamente) por su ansiada bicicleta y vayámonos a Jimbocho, Japón, barrio popular por sus librerías. Será allí donde un joven amante de los libros descubra, durante su ajetreada luna de miel —prefacio de un matrimonio que no va a ningún lado— varios ejemplares de un libro que publicó tiempo atrás en un pequeño sello de su ciudad, que apenas tuvo prensa ni distribución. Pero hay algo que no figuraba en la primera edición. Bueno, en realidad esta sigue siendo la primera edición, pero con una pegatina en la portada cuya grafía japonesa desconcierta a nuestro escritor. Aprovechando la indisposición de su esposa debido a la ingesta de sushi en dudoso estado, comienza las pesquisas para averiguar qué dice esa inscripción. ¿Será, sin saberlo, un autor de culto para los nipones?
Volvemos a la infancia para mecernos entre las líneas de uno de los relatos más líricos del volumen (y es que cada historia tiene su tono, su ritmo, su respiración propia) que planea bajo la sombra del bullying, y donde un niño necesita aprender a volar para dejarlo todo atrás. Tras una mudanza conoce a la persona que puede ayudarle a elevarse y vencer a los leones, y no duda en seguirla allá donde quiera llevarle.
Seguimos con un joven literato que cuenta cada segundo de las aburridas horas que dedica a una tesis sobre un autor por el que no siente especial simpatía ni admiración. Poco antes ha descubierto un relato excelente en una antología de autores de su región, pero el nombre del escritor —Ramón Medina— no le dice nada, y su director de tesis, que sí lo conoce, tampoco puede ayudarle mucho: «era una gran promesa, pero un buen día desapareció». Entre tediosas jornadas de investigación y estudio logra publicar un relato en una antología de jóvenes autores y, poco después, recibe una carta en la que se le invita a pasar por una casa de reposo para mantener una charla literaria con uno de sus huéspedes. La casa de reposo resulta ser un manicomio, y el remitente de la invitación, Ramón Medina.
Y de nuevo a la infancia, tema recurrente en este nostálgico volumen, para recordar aquellos dos grupos bien diferenciados que segmentaban toda clase de EGB: los que sabían jugar al fútbol y los que no. Miguel Ángel es un niño venezolano que sí sabe jugar al fútbol, y anotar un penalti lo catapulta a lo más alto de la escala social de la clase, amén de rebautizarlo para el resto del curso como Pelé, la leyenda brasileña. En este relato el autor combina con maestría recuerdos de la infancia colectiva (todos hemos estado en la grada de ese campo), guiños a la mítica serie de dibujos animados «Campeones» y ecos de tragedia griega.
Llega el turno de las redes sociales, cada día más presentes (no siempre para bien) en nuestra vida. En una de nuestras vidas, pues parece que estas herramientas de comunicación han logrado un desdoble de proporciones casi religiosas. En este caso, un anónimo profesor de Lengua y Literatura suspende la evaluación a un youtuber y comienza a sufrir la ira de las masas en Twitter —lo que de un tiempo a esta parte se llama «linchamiento digital»—, que aumenta hasta niveles a priori inimaginables cuando se ve involucrado ElRubius, un usuario con millones de seguidores.
Mientras este profesor sopesa si ceder al chantaje, pero seguir su tranquila vida, y aprobar al muchacho (tenía un 4,6) o, por el contrario, agarrarse a la verdad de su mundo material y confiar en que la razón y la justicia pongan a cada uno en su lugar, nos vamos al aeropuerto.
Allí esperan la salida del vuelo un estudiante americano que cruza los dedos porque sea verdad eso de que a las chicas españolas les gustan los estadounidenses, una señora que lleva cuarenta años sin pisar España, su país natal, acompañada por su nieta, quien no sabe ubicar dicho estado en un globo terráqueo y cuenta sus penas a una amiga a través de un chat, y un escritor que deja en Manhattan el recuerdo de un intenso romance.
Al salir del aeropuerto seremos testigos de una cita a la antigua. Y nunca mejor dicho, porque estamos en 1936 y Luis, por fin, ha conseguido que le presenten a Luisa, una bella muchacha que barre cada día la puerta de su casa, por lo que nuestro protagonista suele remolonear antes de entrar a la fábrica para poder verla y saludarla. Finalmente logra quedar con ella una tarde en la puerta del cine Rex, mas la cita se ve alterada por un pequeño contratiempo: estalla la Guerra Civil.

Pero la guerra terminó hace mucho. O tal vez no. Ahora toca preguntarse: ¿se cierra realmente alguna historia? ¿Existen un principio y un final o deambulamos desde el (no)principio de los tiempos sobre un anillo de Moebius? Dicen que cada vez que tomamos una decisión, se crea un universo alternativo en el que tomamos la contraria, y en esta vorágine de ejes temporales nos veremos inmersos entre la duda y la rabia.
Y para rabia la de un grupo de jóvenes publicitarios y amigos que tiempo atrás lograron meter cabeza en, si no la mejor, al menos la más carismática, provocativa y ruidosa agencia de publicidad del país. Poco a poco ven cómo se difumina el aura del carismático joven jefe, más bien líder, que ponía la creatividad por encima de cualquier consideración financiera, para asumir que son unos peones más en el tablero de un nuevo rico. Un viaje al Burning Man, festival en mitad del desierto que no es sino una mega-performance en sí mismo, hará que cada uno de ellos se replanteé su pasado y su fututo inmediato entre drogas, alcohol, un calor infernal y tormentas de arena.

Pero lo más extraño ocurrirá al final: un tranquilo pueblo ajeno a todo lo que no se contempla desde sus márgenes verá alterado su día a día por la presencia de un extraño hombre que porta en sus mochila mercancía prohibida mucho tiempo atrás: libros.
No duden en adentrarse en el nuevo microuniverso de Basilio Pujante pues, como dice Carmen Pujante Segura: «dichoso el lector de estos once cuentos y dichosos aquellos que, juntos, han conseguido derretir el hielo, porque de ellos es la vida, ya sin pesos ni medidas».
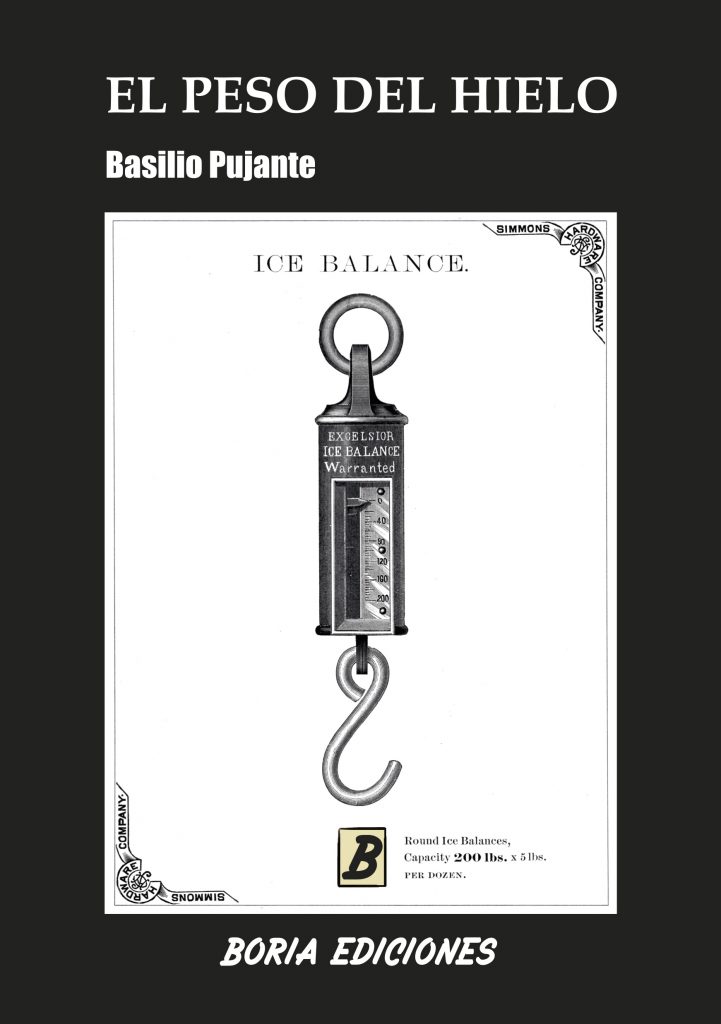
Comentarios recientes