Todo tiene un principio y un final que pueden acariciarse debido a la condición curva del espacio-tiempo. «Cuentos grises» comienza por el final del principio, el final de los viejos tiempos. ¿Cuántas veces hemos usado esa expresión? Los viejos, los buenos, aquellos tiempos. Y sin embargo… ¿hasta qué punto somos capaces de acotarlos? ¿Cuándo acabaron (y comenzaron) exactamente?
Quizá terminaron cuando fuimos al fin conscientes de todo aquello que nunca quisimos ver ni oír, que evitábamos pensar subiendo el volumen o acelerando el paso; el día en que descubrimos (ya lo sabíamos, en realidad, pero mirábamos para otro lado) que la familia —la idea o entidad más sobrevalorada e idealizada de la historia— puede no ser más que un desagradable grupo de auténticos desconocidos, o que nada hay más alejado, incluso opuesto, a la amistad que una relación entre compañeros de piso o de trabajo. Y en este punto empezamos a sentir la presión, la intensa idea de la huida, necesario viaje que, en la mayoría de los casos, queda reducido a mera errancia de la que volvemos aún más desorientados.
Esto, claro está, suponiendo que el viaje llegue a iniciarse, pues no son pocas las ocasiones en que tantas ganas de escapar no hacen sino bloquearnos, dejando inertes estatuas de sal campando por las avenidas de este confuso siglo XXI, sacos de carne y huesos que arrastran una constante sensación de arrepentimiento, indefinida e indefinible, perpetuamente sometidos al interrogatorio de aquellos que se autoproclamaron representantes del rebaño al que nos negamos a pertenecer. Vagamos cada día buscando alguna fuente de luz y calor entre conversaciones de compromiso que no son más que frías entrevistas de trabajo para nuestro puesto en la vida, el que tenemos que desempeñar queramos o no, como animales sociales que venimos obligados a ser. Y de esta errancia, en muchas ocasiones se desprende una importante lección que pocos se atreven a ver, pues puede llevar asociada una muy pesada sensación de fracaso: a veces el viaje no es sino la manera de llevar nuestra infelicidad a otra parte.
«Las personas solitarias, tristes y derrotadas causan una impresión negativa en los sujetos sanos que huyen como de la peste cuando se encuentran a individuos de estas características. Esta es una ley universal que no debemos olvidar. Nadie, en ninguna parte, se siente atraído por personas deprimidas. Si quiere estar solo finja que no se encuentra bien del todo».
Y no es todo como nos lo quieren vender los codiciosos mercaderes del pensamiento positivo ni como nos lo muestran las pantallas de televisores, ordenadores y teléfonos. Queda un tenue brillo, la reminiscencia de aquel mundo de hace apenas veinte años que pretenden ocultar a las nuevas generaciones, convencerlas de la imposibilidad de aquellas maneras que hoy se antojan casi medievales. En algunos casos incluso pretenden que las olvidemos quienes lo vivimos, olvidemos o ubiquemos ese reciente pasado a siglos de distancia.
Pero algunos no muerden el anzuelo y saben que existe la vida más allá de los golpes y gritos sentenciosos de la barra del bar, de los amargados que pasean su frustración por redes sociales, de quienes disfrazan su cobardía de censura y su estupidez de miedo y preocupación, de quienes regalan plásticas imágenes de una vida que no tiene lugar más que en las pantallas de sus dispositivos electrónicos, en los artificiales textos de sus chats y en los minutos de ensoñación voluntaria que preceden al sueño.
En un mundo, en un momento, donde faltar a una reunión informal de trabajo supone el más lento y agónico suicidio social, donde el peso de nuestras cadenas parece desvanecerse por el simple placer de ver a los demás cargar con las suyas, existen quienes cierran el televisor y encienden una novela, novela que compran tras horas paseando la mirada por la estantería de la librería, la librería de barrio donde el librero lleva treinta años recomendando obras bajo la constante sombra de grandes centros comerciales que acarician su nuca como espadas de Damocles. Personas tan reales y de nuestro tiempo como el tweetstar de moda, aunque al otro lado del espectro social, que han elegido leer novelas en la cama, una tras otra, una tras otra, y siempre para ellos, para sentirse vivos, para vivir el momento. Existe gente, cuesta creerlo, que no necesita comentar su parecer, que no siente placer al escuchar su voz mientras verbaliza el discurso que traía preparado de casa, ni al leer sus sentencias en la sección ‘cartas al director’, una sección hoy sobradamente universalizada gracias a esa extensa llanura de frustración y censura que son las redes sociales. Hay gente, cuesta creerlo, que no tiene un perfil en esa red que asfixia a diario a millones de peces.
Existen quienes reniegan de todo eso, quienes creen en las posibilidades del cambio, quienes se niegan a rendirse a lo estático, quienes primero descubren y luego aceptan que nada permanece y todo queda atrás. Y su historia está recogida aquí, estos cuentos grises existen por y para ellos.
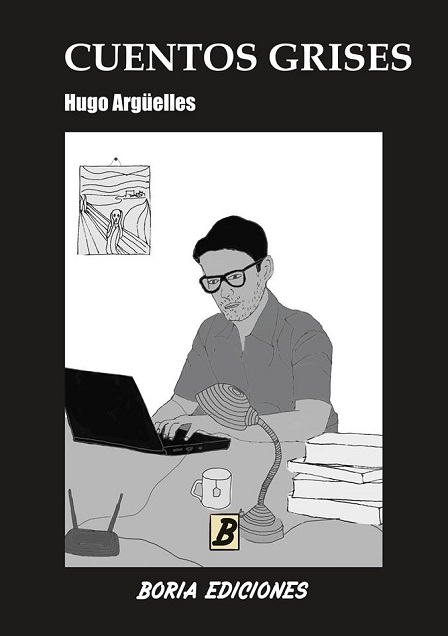
Comentarios recientes