JUEGO DE CAFÉ
(Fragmento)
Cualquiera puede afirmar que conoce la facultad, pero no todo el mundo puede decir que sabe cómo respira su cafetería. No como aquel sujeto que este tiempo hemos visto sentado en una mesa, al fondo, solo. No recuerdo cuánto hace que apareció en nuestras vidas. Lo que sí sé es cuándo comencé a sentirme observado por aquellos ojos miopes, ocultos bajo un bosque de cejas que se me antojaban monstruosas. Una mañana de enero decidí fijarme en lo que hacía y descubrí una pequeña libreta, tamaño cuartilla, de papel reciclado, que –me pareció– pretendía esconder de nuestra vista.
Naturalmente, aquello no garantizaba que tal sujeto fuera un perturbado obsesionado conmigo ni nada parecido. Sentí vergüenza cuando lo comenté con mis compañeros, a mitad de una partida de mus. Cristina me reprendió. «Vale que sea feo, pero no por eso va a ser un psicópata, ¿íbamos a chicas o a grandes?». Tenía razón. La verdad es que era un tipo feo, tanto que cualquiera desearía que fuera un asesino, tan inquietantemente grotesco que me hubiera gustado habérmelo inventado para uno de mis cuentos. Lo comenté con Esteban: «Déjate de gilipolleces: será un poeta, la Facultad de Letras está llena de colgados. Envido».
Mis amigos y yo tenemos el vicio compartido de habitar la cafetería en otoño, en invierno, en primavera, de incubar nuestros estudios al calor del café y, después, con una cerveza a eso de la una. Cumplíamos rigurosamente con las trescientas horas anuales en la cafetería que dictaminaban las encuestas que nunca nos han hecho. Demasiado tiempo como para competir conmigo en un conocimiento exhaustivo de aquel submundo, donde desaprendíamos lo poco que habíamos aprendido en clase. Pero mientras yo me reía de algún chiste malo de Esteban, o me enzarzaba en alguna absurda discusión con Chules, al que siempre me gustaba ver cambiar su cosmopolitismo de devorador de semanarios culturales por esa malafollá granaína tan suya, o cuando terminaba de darle un sorbo a mi café, mientras espiaba perfiles de Instagram de las compañeras más populares, veía aquella mandíbula cuadrada, aquella tez rojiza, aquellas gafas gigantescas, aquella mirada diminuta agazapada tras la espesura de sus cejas, sobresalir tras los hombros de otros estudiantes, otras tertulias, otros cafés.
Mi obsesión se hizo secreta porque ya era inútil. Ya lo había hablado con Cristina, ya me había dicho Esteban que eran gilipolleces. Así que aquel sujeto fue convirtiéndose en algo íntimo, algo que estaba resignado a ver aparecer tarde o temprano en los silencios ociosos de la cafetería.
Recuerdo que había acudido solo la mañana en que nuestra relación empezó a ser perfecta. Llegué. Llegó. Entramos a la vez: yo por la puerta que da al garaje, él por la puerta de cristales de enfrente. Sentí escalofríos. He de reconocer que desde varias semanas antes había alterado las clases a fumarme para encontrar el momento de inicio de su juego. Lo había logrado. Pedí mi café y, cuando alcancé la mesa, él ya se había sentado. No me miraba. Estaba girado hacia el respaldo de su propia silla, con sus bracitos regordetes buceando en un portafolios de cuero de imitación. Luego se enderezó y solo me miró cuando hubo colocado todo sobre su mesa: su libreta abierta, su bolígrafo sin tapa y un vaso de agua. Recuerdo que bebí un sorbo de mi taza y él, de modo mecánico, tomó el bolígrafo para anotar algo. Mi terror crecía parejo a una también terrible curiosidad. Repetí la operación y hallé idéntica respuesta. Pronto tuvo que detenerse para pasar la hoja. ¿Qué tenía este tipo que ver conmigo para apuntar lo que fuera que apuntaba tan sistemáticamente?
*****

La proliferación de pantallas y circuitos ha dado lugar a una fascinante aceleración de la experiencia dentro de un tiempo que es hoy más que nunca un tiempo sin historia; un tiempo que fagocita la vida y donde los individuos no somos capaces de leernos a nosotros mismos, como un espejo donde nuestra imagen da la imagen de otra imagen hasta el infinito. El presente se compone de velocidades diversas, y la velocidad de la tecnología o el tiempo hiperacelerado de las redes y los medios se solapan con el tiempo del cuerpo que somos, de las relaciones que mantenemos, de los recuerdos y de los sueños —propios y prestados— que con frecuencia no pudimos cumplir.
La obsolescencia que deviene parte de la experiencia del ser humano en nuestro día a día, el anacronismo al que nos arrastra la aceleración del tiempo, la extrañeza de la propia identidad, la otredad que habita en el yo, y que a menudo nos avergüenza o nos aterra, la tecnología como extensión del cuerpo, de la memoria y del trabajo, el duelo y el fracaso en una sociedad que solo premia el éxito y la convivencia de la impostura intelectual con la cultura de masas se dan cita en los cuentos de El tiempo real donde, con ironía y ciertas dosis de autoficción, Jesús Montoya lleva a cabo una arqueología personal de nuestro presente.

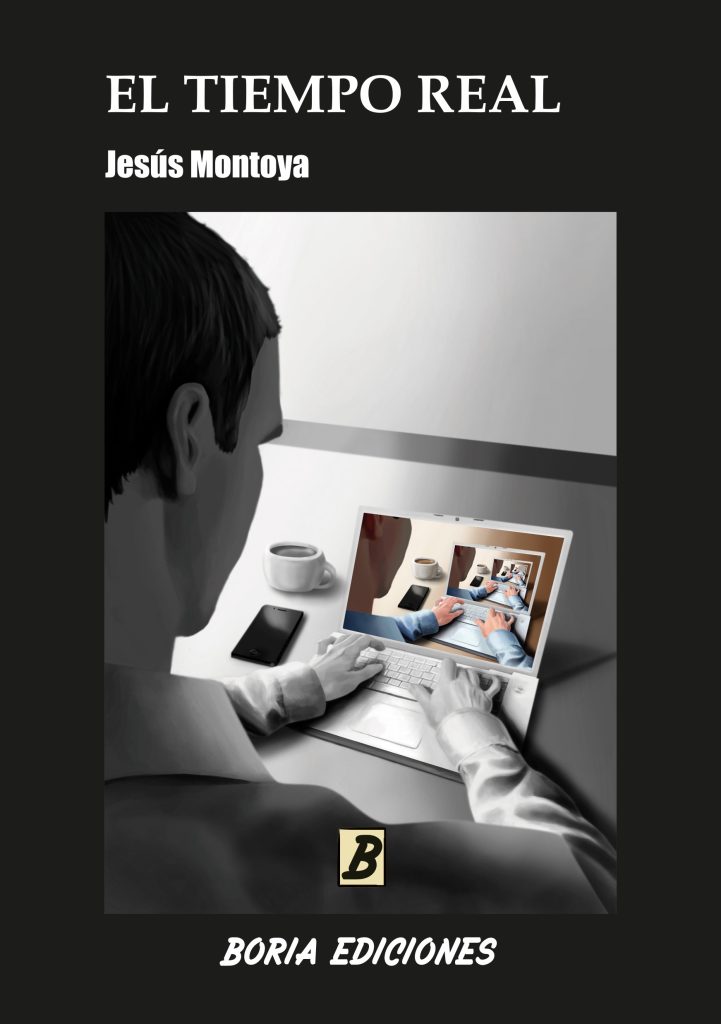
Comentarios recientes